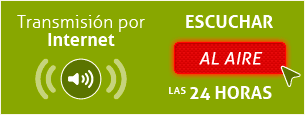Valentina Santos. Algarabía
Valentina Santos. Algarabía
Sor Juana Inés de la Cruz aceptó llevar una vida de convento sólo para poder escribir y tener acceso al conocimiento.
Los enigmas que suscita la figura de sor Juana Inés de la Cruz parecen inagotables. Docta conocedora de la filosofía, poeta insaciable, pero, sobre todo, defensora imbatible de la razón, el talento de esta sabia cortesana da para muchos análisis.
Sin embargo, en este artículo nos centraremos en la doble condición de su vida religiosa. Su encierro monacal devino, por un lado, en padecimientos y penurias, pero, por el otro, implicó un desafío que fortaleció su espíritu y le permitió cultivar lo que más amaba: las letras. Echemos un vistazo a este mundo donde la condenación del cuerpo femenino se tradujo en impulso creativo.
El peso de la ilegitimidad
Para quienes han investigado a profundidad la vida de Sor Juana Inés de la Cruz —Ermilo Abreu Gómez y Octavio Paz, entre los más autorizados nombres— subsisten varias lagunas que, seguramente, jamás serán aclaradas. La primera es su fecha de nacimiento, establecida el 12 de noviembre de 1651, aunque Paz calcula que nació tres años antes y nos dice que la ausencia de un acta fiable obedece a una simple razón: en la Nueva España del siglo xvii no se acostumbraba registrar a los hijos naturales, y la pequeña Juana lo era.
Juana Inés nació en Nepantla, Estado de México, y parecía marcada por el nombre de este lugar, que en náhuatl significa «en medio» —lo que probablemente tenga que ver con el hecho de que el pueblo se sitúa entre los volcanes—. Casualidad o destino, esta medianía encuentra su análogo en la estirpe de Juana Inés, típicamente criolla.
La ausencia del padre en la vida de Sor Juana no significó discriminación alguna, pues los hijos naturales eran comunes. Se trataba, por así decirlo, de la regla y no de la excepción.
Otro misterio deriva del origen bastardo de la niña Asbaje. Se sabe que su madre, Isabel Ramírez, era analfabeta y que, a pesar de ello, estuvo al tanto de los talentos de su hija. A través de la poesía de la precoz Juana Inés resulta evidente el efecto de la trayectoria amorosa de Isabel, que, con el tiempo, estableció una relación con Diego Ruiz de Lozano, un capitán que le dio tres hijos más y quien, al parecer, trató siempre con estima y respeto a los vástagos de la primera unión.1
Octavio Paz señala con claridad que el dolor de la bastardía sería un lastre que Juana no superaría del todo y que, al contrario, la incitaría a tomar determinaciones de una audacia extraordinaria para su tiempo. La primera fue la negación absoluta de un destino conyugal, derivado de la posible repugnancia hacia la vida hogareña y, más importante aún, de la cancelación de la vida intelectual que acarrearía. No importaba, pues, que la jovencita destacara por su belleza; su interés principal radicaba en «saber».
Si bien Sor Juana no compartía las creencias acerca del cuerpo y la condición femenina, sí las acataba, para poder seguir con «lo suyo»: la lectura y la escritura.
Inteligencia descomunal y hermosura innegable parecían dos atributos incompatibles —y también imperdonables— para una mujer de su siglo. La moza Juana Inés se convirtió, entonces, en el objetivo de un hábil y temible cazador de núbiles damas que consideraba al cuerpo femenino como el principio de toda condenación e indignidad: Antonio Núñez de Miranda. Confesor de virreyes y férreo soldado de Cristo, era un hombre temible que evitaba ver a la cara a las mujeres y no establecía contacto físico alguno con ellas. El mejor servicio que podía prestar a la institución religiosa era el reclutamiento de almas femeninas, inferiores y encerradas en cuerpos proclives al pecado.
La deslumbrante muchacha de Nepantla se convirtió en un suculento bocado para tan hábil y poderoso individuo.
La clausura y el quebranto corporal
Una vez convertida en religiosa, Juana Inés hubo de
sufrir la dureza de la vida monacal, misma que abatió su fortaleza física, mas no la espiritual ni la creativa. La joven verdaderamente carecía, como la mayor parte de las monjas, de un espíritu religioso que le hiciera por lo menos llevadera la vida en clausura, y la peor decisión para la inquieta novicia fue ingresar en la orden de las Carmelitas Descalzas, a instancias del propio Núñez de Miranda y con la venia de los virreyes.
Al poco tiempo de su ingreso y dadas las condiciones de ascetismo y las penurias, Sor Juana sufrió una crisis de salud y, debilitada, regresó a palacio. Pero un bocado tan suculento no se le iba a escapar tan fácilmente al fiero Núñez, y la religiosa fue destinada a otro espacio, el monasterio de San Jerónimo, mucho menos tortuoso que el primero.
Núñez de Miranda era un hombre extremadamente astuto y comprendió que un modo de mantener a Sor Juana Inés en relativa paz, en esta nueva clausura, consistía en no restringirle la posibilidad de estudiar y escribir versos «decentes», siempre que no se desviara de la tarea principal: la adoración de Dios. Las prohibiciones se limitaron al contacto con «los de afuera».
Así, Sor Juana se adentró y se sostuvo en un mundo restrictivo, marcado por la repugnancia al cuerpo femenino, la cancelación de la sensualidad y el temor a las ideas. Y en él, a pesar de todo, pudo seguir creando con la misma dedicación y sabiduría de siempre.
Los privilegios de las letras
La producción literaria de Sor Juana transitó por diversas etapas, de acuerdo con el ambiente en el que se desenvolvía y con las fidelidades que debía mantener. Así, en sus primeros años de vida desbordó su sensibilidad y el pesar que la ilegitimidad le provocaba en epigramas, como aquel en que confiesa «no ser de padre honrado».
También se sabe que escribía muchos textos por encargo, lo cual, a falta de indicios fiables, nos permite conocer la clase de relaciones que la bella escritora sostenía con el poder. La prodigiosa comprendió el peso de la ideología en las libertades creativas. De esta forma, su pluma trabajaba para articular composiciones en honor del citado virrey, su esposa y su pequeño hijo, que vino al mundo en 1683.
Epístolas —como las famosas intercambiadas con «Sor Filotea», seudónimo del obispo de Puebla, en las que defiende el derecho de las mujeres a acceder al conocimiento—, loas —El cetro de José— y pequeñas obras teatrales —Los empeños de una casa— se entremezclan con textos más elaborados que exigen una comprensión amplia no sólo del lenguaje, sino de códigos mucho más restringidos de los que a menudo no tienen conocimiento alguno sus lectores ni los destinatarios.
La referencia a deidades en la loa escrita con motivo del vigésimo cumpleaños de Carlos ii es un claro ejemplo de los recursos desplegados para agradar al palacio. Pero, semejante derroche de alabanza, bien puede demostrar una secreta ironía atesorada.
Erotismo y sabiduría enclaustrados
Con todo, si por fuera Sor Juana era una mujer taimada y ecuánime, por dentro, todas esas cualidades entraban en conflicto al no encontrar un cauce para su erotismo, que,
a decir de los estudiosos, era desbordante, muy elevado, como también ambiguo e inasible en una única figura.
Los poemas dirigidos a la virreina María Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, cuya presencia es disimulada bajo otros nombres —Filis, uno de ellos—, dan cuenta de una relación cuyo carácter lésbico no puede ser comprobado, pero apunta a que la monja no era indiferente a los talentos, virtudes y sensibilidad del objeto de su afecto.
Todo texto que se refiera a la vida de Sor Juana resultaría incompleto si se omitiera la obra más extensa, compleja y ambiciosa: Primero sueño, que es, también, la composición más personal de la bella religiosa. Aunque se desconoce la fecha de su escritura, se calcula que data de 1895. Considerado un poema gongorino, en él, la autora —a diferencia de lo que estila Góngora— cifra el significado de la composición en el alma y no en los sentidos.
Piramidal, funesta de la tierra / nacida sombra, al cielo encaminaba / de vanos obeliscos punta altiva, / escalar pretendiendo las estrellas... Fragmento de «Primero sueño».
Sor Juana albergaría, en su corta existencia, un espacio relativamente amplio para expresar su talento lírico, lo cual no es poco, sobre todo, si se considera el universo represivo que rodeó a la brillante mujer. Sin embargo, esta libertad creativa halló su freno después de la crítica que hiciera a un sermón de Antonio de Vieyra, un connotado teólogo portugués, jesuita, por cierto.
El documento apareció en Puebla, en noviembre de 1690, bajo el título de Carta atenagórica de la madre Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa de velo y coro en el muy religioso convento de San Jerónimo... Que imprime y dedica a la misma sor Filotea de la Cruz, su estudiosa aficionada en el convento de la Santísima Trinidad de Puebla de los Ángeles. El lenguaje directo de la misiva y su indiscutible carácter erudito ocasionaron múltiples ataques desde distintos púlpitos de escuelas y seminarios.
Después del incidente, la monja, a instancias del obispo de Puebla, Fernández de la Santa Cruz, aceptó dedicarse a asuntos menos profanos y a deshacerse de su espaciosa biblioteca, que constaba de más de cuatro mil volúmenes.
Este golpe mermó el espíritu ciertamente envanecido y rebelde de Sor Juana, que falleció el 17 de abril de 1695, víctima de una epidemia que azotó al convento. A lo largo de su vida cultivó pasiones, envidias y lealtades, la más valiosa de ellas, sin duda, hacia sí misma.