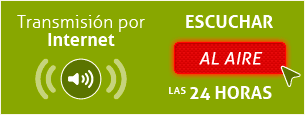Pedro Infante, un gran actor y cantante que se ganó el corazón del pueblo, no sólo en México, también en el mundo.
Pedro Infante, un gran actor y cantante que se ganó el corazón del pueblo, no sólo en México, también en el mundo.
«Tratar de explicar, a estas alturas, el fenómeno de Pedro Infante es empresa inútil» —dice alguno de sus biógrafos. Y tratar de contar su vida en estas escasas páginas también lo es; por esa razón, ésta no es una biografía, sino más bien un mosaico hecho de recuerdos, imágenes, datos y, sobre todo, de fibras de un corazón que no olvida a El Ídolo —así, con mayúsculas.
El primer recuerdo que me llega de él es cuando caminaba de mi casa a la suya para verlo en la calle de Enrique Rébsamen —vivía en la colonia Del Valle, a media cuadra de la casa de Sara García, a dos de la de Joaquín Pardavé y a unos metros de la de Silverio Pérez— con mis hermanas y mis amigas Thelma y Yara del Río, en mi adolescencia.
Ya sabíamos a qué hora llegaba vestido de motociclista —estaba filmando a.t.m. A toda máquina (1951) con Luis Aguilar— para cambiarse e irse a la radio a grabar la radionovela de Martín Corona. Me acuerdo perfectamente de que un día de ésos estaba Pedro con su hermano Pepe, y éste le dijo:
—Pedro, las niñas te tienen miedo.
Y él, muy amigable, se acercó a nosotras para decirnos:
—No me tengan miedo— en un tono muy amoroso.
También me acuerdo de que Thelma y su prima, quien vivía en Pestalozzi —es decir, en la calle de atrás—, se asomaban y le gritaban: «¡Pedro, te amo!», y le mandaban besos mientras él hacía pesas —algo extraordinario en esa época, en la que nadie iba al gimnasio— y él les respondía lanzándoles besos desde los aparatos.
Pero yo de Pedro Infante me acuerdo todos los días, porque tengo todas sus películas, que veo y vuelvo a ver; me sé de memoria sus diálogos, tengo muchos libros que hablan de él y, además, todos sus discos. Por eso cuando me pidieron que hiciera un artículo para Algarabía, no supe ni por dónde empezar. Lo único que logré fue reunir pequeños fragmentos y frases que explican por qué fue único, inolvidable e inigualable.
«Trompudas, si me muero, ¿quién las besa?»
Pedro Infante era dicharachero, bromista, simpático, mujeriego y carismático como no ha habido nadie más. Su humor se refleja en las frases que le salían espontáneas, como gritito, antes de todas sus canciones; en las frases de las películas y en lo que cuentan sus compañeros de trabajo acerca de cómo era, las bromas que hacía, cómo se reía.
Como cantante era tan bueno, que el compositor Manuel Esperón decía que él «nunca desafinaba», y los dueños de Peerless —sello discográfico con el que grabaría 330 canciones, la mayoría, conocidas y exitosas, aún se cantan— le decían «San Pedrito» porque hasta la fecha sigue vendiendo, y mucho.
«Yo soy quien soy y no me parezco a naiden, / me cuadra el campo y el silbido de sus aigres...»
Sus canciones son inolvidables. Pedro llevaría a la fama las primeras composiciones de José Alfredo Jiménez, como «Paloma querida», «Ella», «Cuatro caminos», «La que se fue» y «Corazón». Pero su versatilidad era impactante, ya que cantó valses mexicanos como «Viva mi desgracia», «Rosalía» y «Alejandra»; también corridos y canciones tradicionales como «El siete leguas», «El muchacho alegre» y «Los gavilanes», de la cual hizo una película en 1954.
Cantó también muchos boleros rancheros, como «Cien años», que le canta a Elsa Aguirre en Cuidado con el amor (1954); «Grito prisionero», que le canta a Miroslava en Escuela de vagabundos (1954); «El muñeco de cuerda», que le canta a Rosita Quintana en El mil amores (1954) e «Historia de un amor», un clásico que luego han cantado muchos más.
También interpretaría otros boleros como «Te quiero así», «Enamorada» —que le canta a Alma Delia Fuentes en a.t.m. A toda máquina— y «No me platiques más», de Vicente Garrido. Y obviamente pondría su sello en la canción pícara y festiva, como «Conejo Blas» de Cri-Cri, que canta para «la Tucita»; «El desinfle», que le canta a Carmen Sevilla, en Gitana tenías que ser (1953); «Nana Pancha» que interpreta para Lolita Camarillo en Escuela de vagabundos, en la que también canta «Adiós Lucrecia», y hasta las de Chava Flores como «La Tertulia» y «Carta a Eufemia».
«El corazón a tu edad es como una esponja: si lo aprietas, se te sale.»
Sus papeles fueron de lo más disímbolo: desde su papel de patriota en Mexicanos al grito de guerra (1943), que es la historia del Himno Nacional, hasta el del hijo subyugado de Fernando Soler —con el que temía trabajar, ya que lo consideraba el más grande actor— en La oveja negra (1949), que le generó grandes elogios. Hizo de rico y de pobre carpintero; de galán y de sacerdote; de ranchero, de norteño, de charro, de marido comprensivo en Angelitos negros (1948); de elegante hombre de negocios, de ladrón profesional, de mecánico popular, de profesor ñoño... en fin, su calidad histriónica no daba lugar a dudas.
«Que me las traigan, porque si voy por ellas me quedo, verdá de Dios.»
Su imagen más recordada es de macho y pícaro de buen corazón; seductor sinvergüenza, pero tierno con las mujeres; carismático y gran amigo del mezcal: ése fue el sello de la mayoría de los personajes que, a partir de entonces, lo convertirían en una referencia obligada del estereotipo del mexicano. Sin embargo, también interpretó otro tipo de personajes que descubrieron su versatilidad y capacidad histriónica: una imagen más solemne en El seminarista (1949); un personaje histórico, como Juventino Rosas en Sobre las olas (1950); o Tizoc, un indio que da la vida por amor, el cual le valdría un Oso de Oro de Berlín.
«Llegó el desinfle que te esperaba, ya no te quiero, verdad de Dios, ya me hacen circo tus monerías y me endemonia escuchar tu voz.»
Quien no las haya visto, no deje de verlo en Viva mi desgracia (1943) transformarse en Mr. Hyde después de una bebida, o verlo presumir su bata «china, china, china», imitar a Frank Sinatra y tragar como descosido —incluyendo su Pedro Chávez Special Punch en a.t.m. A toda máquina—, y pongan atención en la carta que le hace a Marga López en Los tres García, para que se case con él y ganarle a sus primos: «Si te casas, ¿sí? O sí ¡sí!» Y fíjense en los zapatitos de Sara Montiel en Necesito dinero (1951), que él veía desde el sótano de su taller y de los que se enamoró.
«Dispénsame la mala ortografía, pero es que tengo la mano lastimada.»
Durante su carrera Pedro hizo 54 películas, la mayoría simpáticas y entretenidas, al punto de que las nuevas generaciones las siguen viendo y forman parte ya de la idiosincrasia mexicana. Empezó como extra en la película En un burro, tres baturros (1939) con Carlos Orellana, donde yo nunca lo he podido identificar y en donde tendría 22 años, y terminó con Escuela de rateros (1956), su última película, con Rosita Arenas, a los 39 años. Pero, ¿quién puede olvidar su papel de Lorenzo, el tamaulipeco bronco y ateo, y sus dos hermanos el cura y el militar, en Los tres huastecos (1948)?; ¿quién puede olvidarlo exclamando: «¡...Áaalgame!» cada vez que se le atravesaba una mujer en Dicen que soy mujeriego (1948)?
«Si te vienen a contar cositas malas de mí, / manda a todos a volar y diles que yo no fui...»
¿Quién no se acuerda de la borrachera que se pone como mecánico humilde con la «niña bien» —Silvia Pinal—, cantando rondas infantiles en El inocente (1955)? ¿O quién no olvida sus pleitos con Luis Macías en a.t.m. A toda máquina o su papel de salvaje gritando «¡Viejo buey!» en La tercera palabra (1955), o haciéndola de regiomontano en Pablo y Carolina (1955) con Irasema Dillian? ¿O cómo no recordar aquella escena en la que Pepe «El Toro» le canta «Amorcito corazón» a su «Chorreada»? ¿O el enfrentamiento de coplas que sostienen Jorge Bueno —Jorge Negrete— y Pedro Malo en Dos tipos de cuidado (1953)? O bien, ¿quién no reconoce el acento de Pepe «El Toro» o su voz gritando «¡Torito!» cuando sostiene el cuerpo de su hijito que murió en un incendio?