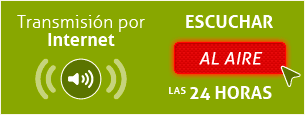En su nuevo libro, Sara Poot revisa la obra dispersa y poco conocida del hombre “itinerante por las artes y por la vida” que sigue la estética del zigzag
En su nuevo libro, Sara Poot revisa la obra dispersa y poco conocida del hombre “itinerante por las artes y por la vida” que sigue la estética del zigzag
VIRGINIA BAUTISTA
CIUDAD DE MÉXICO.
El Juan José Arreola (1918-2001) pensador, “digamos, casi filósofo”; el precursor del fragmentarismo, la hibridez y los discursos cruzados; el amante de la literatura, pero también de la cultura popular; el hombre “itinerante por las artes y por la vida” que sigue la estética del zigzag.
A este cuentista, novelista, ensayista, editor, actor, cronista, corrector de estilo, traductor, microhistoriador, crítico de arte y escritor de solapas, prólogos y catálogos redescubre la investigadora Sara Poot en su nuevo libro La multiplicación de la palabra. Milagros de Juan José Arreola, que Literatura de la UNAM publicará este año para conmemorar el centenario del natalicio del jalisciense.
La profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara revisa “los márgenes, las orillas”, de la prosa dispersa del Premio Nacional de Ciencias y Artes 1979, en la que evidencia su conocimiento de los vinos, telas, dulces, ajedrez, tenis, ciencia ficción, tecnología, los judas de Semana Santa; también de Montaigne, Posada, Picasso, Marcel Marceau, el Chango Cabral y Agustín Lara, de la cultura europea, prehispánica, francesa y rusa.
Arreola escribió más de lo que creemos, no sólo por la cantidad de sus textos, sino porque con ellos tocó profundidades, contextos, culturas, la suya propia y otras ajenas. Como Sor Juana, fue, en sus ratos libres, más allá de la literatura”, afirma en entrevista con Excélsior.
Tras años de leer la obra de Arreola, la cofundadora y directora de UC-Mexicanistas —asociación de la casa de estudios californiana que estudia la cultura mexicana— determinó que el autor del libro de cuentos Varia invención (1949) hace literatura el arte del otro.
Quita, pone, acaricia, retoca, cambia, de una manera muy transformadora. Es un itinerante por las artes y por la vida. Nos invita a ser coautores y colectores con él. Revisitar su obra es sorprenderse de toda esa mezcla que hace de una manera armónica, conciliatoria, muy bella.
Es lo que yo llamo ‘la estética del zigzag’. Él escribió de ‘la estética del disloque’ cuando habló de Posada. Y para mí Arreola representa algo similar. Es una cultura del zigzag, del ping pong: que va, que viene, que sube y que baja. Que va de un lado de la horizontal al otro, baja y sube de lo popular a la alta cultura. Es la estética sincrética, sintética, es decir, que escribe poco significando mucho”, añade.
La doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de México explica que, si antes señaló mecanismos de movimiento, de combinación de las piezas de Arreola, “hoy enfatizo que el acto de su creación y el de su combinación (en uno solo) dan lugar a una estética móvil que en su sincronía y diacronía hacen de la obra un péndulo, un caleidoscopio de producción que pertenece a todos los tiempos y lugares”.
Creador. Arreola fue escritor, editor, actor, corrector de estilo, traductor, crítico de arte y autor de solapas y prólogos. Fotos: Archivo Excélsior
Destaca que para este nuevo libro parte de Prosa dispersa, publicada por Orso Arreola en 2002. Y adelanta que dará a conocer un par de documentos históricos no mostrados antes, que aparecen en La feria (1963), novela por la que el narrador nacido en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, ganó el Premio Xavier Villaurrutia.
LAS MAÑANITAS
Sara Poot, al revisitar La feria, compuesta por 288 fragmentos que pueden leerse independientemente sin dejar de formar parte de la totalidad, encontró que Arreola cita algunas de las 28 estrofas de Las Mañanitas de la División del Norte, recogidas en Mis memorias de campaña, del general Amado Aguirre.
Son descubrimientos que ofrecen otro contexto. En estas memorias se lee: ‘El poeta Enrique C. Villaseñor, El Gato, que no perdía ocasión para aportar su contingente literario, ya había compuesto e impreso unas mañanitas que, tanto en Guadalajara como en Ocotlán, se repartieron con profusión”. Y al final se anota: Ciudad Guzmán, Jalisco, abril 1 de 1915 (pp. 193-195).
La especialista cita dos fragmentos del corrido, cuyas 28 estrofas no se han evocado completas: “Voy a contarte, Aniceta, / lo que hizo Fierro de Villa/ en Tuxpan dejó el caballo/ y en Zapotiltic la silla//. De Tuxpan a Zapotlán/ de una carrera tendida/ el Napoleón de petate/ llegó escapando la vida”.
Sobre la relación de La feria con otros textos, Poot halló otro pasaje que lleva al capítulo XVI, Batalla de la Cuesta de Sayula, también de Aguirre, detalla. “Arreola se mete a esta ‘batalla’ y su narrador nos relata: ‘En la Cuesta han ocurrido muchas muertes y desastres, sobre todo dos: el descarrilamiento y la batalla de 1915. La batalla la ganó Francisco Villa en persona, y a los que felicitaron les contestaba: ‘Otra victoria como ésta y se nos acaba la División del Norte’. Este fragmento tiene base en la realidad, hecha ‘memoria de campaña’ de Amado Aguirre”, indica.
De casa en casa. En su juventud, Arreola se dedicó a la venta de calzado en su pueblo.
Y, así, Poot hurga en otros textos del autor de Confabulario (1952) y Bestiario (1959), “publicados aquí y allá”, y analiza, por ejemplo, cómo adecua La Biblia o los Evangelios apócrifos “a la lengua viva y rural de Zapotlán. Ese Arreola pueblerino es de los más universales de nuestra literatura”.
Añade que es un hombre que propone siempre. “Rescató las costumbres. Combinó lo popular con la alta cultura. Al mismo tiempo cita obras clásicas de otras épocas, la medieval y el Renacimiento, está en contacto con la calle, con los jóvenes, la gente que no sabe leer y escribir y que viven la literatura en lo cotidiano.
Por ejemplo, él leía un poema de un autor del siglo XVI español y lo convertía en una doxografía. Analizo de qué manera un texto largo, suyo o no, lo acortaba y daba una propuesta así, como relámpago, repleto de claves culturales. Pero de una manera espontánea, con su voz y su modismo, y todo esto compartido”, señala.
Poot concluye que el jalisciense fue un adelantado a su época. “Arreola propuso una diversidad de géneros: su cuento es un poema, y su poema puede ser un pensamiento filosófico. Tiene una cultura asimilada y, al mismo tiempo, digamos democrática para todos. Es un asomarse permanentemente a otros mundos que te digiere y que te da envueltos en su sentido del humor, su sensibilidad y su inteligencia”.